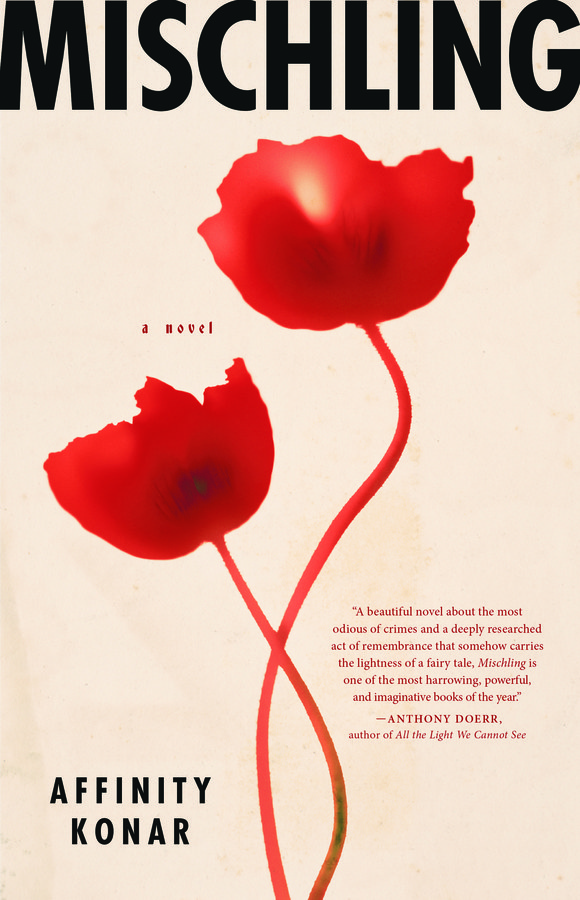Sonó el teléfono y mi hermana me hizo una pregunta que me cambiaría para siempre: ¿Cómo se cubre un ojo negro? Me explicó que debía ver a nuestros padres y que no quería que se dieran cuenta. Por el tono de su voz, era evidente que sí quería que sepan sobre esto y sobre mucho más. Ese fue el primer ojo negro, o al menos el primero del cual me enteré.
Tras escuchar estas noticias, lo primero que pensé fue: Ella nunca hubiera dejado que esto me pasara a mí.
Desde el comienzo sospeché que algo no andaba bien, y aún así no hice nada. En parte por temor a que se alejara de mí, pero también porque quise ver algo bueno en él. Esa esperanza opacó mi intuición.
Este problema no era nuevo. Desde joven tuve contacto con violaciones y abusos; esas experiencias reordenaron mi instinto e hicieron que el mundo sea un lugar gobernado por villanos. A nadie le gusta la chica que ve oscuridad en todos lados. Y deseaba mucho que me quisieran. Por buscar ese cariño, consideré a perpetradores como personas que simplemente no sabían lo que hacían. Sobre compensé mi sentido del peligro hasta que no lo percibí en ningún lado, y renuncié a mi derecho de preservarme. Y ahora también renuncié a su seguridad. Ella tenía 22 años. Yo tenía 30. ¿Cómo dejé que viviera siete años en tal ignorancia? Intenté catalogar todas las cosas que debería haber sabido.
Las señales:
La vi asustarse ante un contacto inesperado, encogerse cuando escuchaba que alguien se acercaba por detrás. La ví saltar de su asiento ante un sonido sorpresivo, apretarse contra las paredes. Reconocí estas señales porque yo también las tenía. Solía apresurarme para ocultarlas; me juré que si alguien debía saber las cosas que me hacían, quería que lo sepan a través de mis palabras, no mediante mis reacciones exageradas. Quizás oculté las señales de mi hermana junto con las mías.
Los hechos:
Se conocieron en la secundaria a los 15 años, y se relacionaron como cualquier adolescente que se cree marginal: con rapidez, y sospechando de todos. Él era inteligente y amigable, pero a mi me perturbó el modo en que se metió en nuestras vidas, con historias que luego resultaron ser falsas. Cuando a los 19 años ella anunció su matrimonio, creímos que si nos quejábamos demasiado la perderíamos. Era una rebelde testaruda — se casarían con peinados locos y con “Where is My Mind?” de los Pixies como canción de su boda. Al final de la velada se acercó a mi novio, a quien acababa de conocer. “Si le haces daño te mato”, le dijo, un poco ebria. Esa también fue una señal, ¿no? ¿Por qué se preocupó tanto por mi seguridad el día de su boda?
El matrimonio alteró todas sus oportunidades. Dejó de lado sus planes de estudiar arte en San Francisco; trabajó en restaurantes de comida rápida mientras estudiaba en universidades estatales. A cinco años de una unión marcada por falta de empleo e irresponsabilidad, pagó un adelanto para una casa con un dinero que heredó de nuestros abuelos. Era una pocilga, una estructura sin futuro. Mi madre lloró, saturada de malos presentimientos. Mi hermana nos dijo que la tierra fue la verdadera razón de su compra. Plantaría árboles: limoneros, almendros, perales. Tenía otros planes: criar cabras, abejas, una llama. Mencionó lo orgullosos que nuestros abuelos se hubieran sentido por su granja. En realidad, se hubieran horrorizado por su falta de educación y su elección de pareja. ¿Pero quién era yo para discutirle sus creencias? Me callé, creyendo que eso la haría feliz.
Ese silencio aún me atormenta.
Cuando alguien a quien amas vive con una persona que podría matarla, tu mente encuentra alivios extraños. Cuando parecía claro que ella pensaba quedarse, consideré la posibilidad de un trauma infantil, con la esperanza de que algún horror pasado pudiera explicar su presente. Lo que sea que me pasó seguro le pasó también a ella, sino ¿Por qué se degradaría tan gravemente? La interrogué, convencida de que algo le pasó. ¿Dónde la encontró este perpetrador prematuro? Pensé en el bosque detrás de nuestra escuela primaria. El parque donde ella jugaba al softball. Si solamente pudiera relacionar este origen con algún lugar (pensé) iría y escribiría el nombre de su marido en cada árbol, y luego los talaría uno por uno. Mis fantasías inútiles sobre venganzas simbólicas fueron creciendo. Me obsesioné. Los interrogatorios continuaron.
Nunca me pasó nada, insistió.
Cuando dejé de hacerle preguntas, me quedé con preguntas para mí misma.
¿Por qué no nos deja salvarla?
¿No sabe que al rescatarla, también nos rescatamos nosotras?
Luego del primer ojo negro, se dieron una seguidilla de intervenciones. Pero la confrontación y el rechazo terminaron en nada. Él era su mejor amigo, insistía. Él era suicida, tenía una enfermedad mental, ella estaba en deuda con él. Con esta lista de razones seguía volviendo a su lado.
Y mientras aprendía nuevos detalles sobre ellos, comencé a ver su granja, ese lugar de creación, como un lugar propicio para el fin del mundo. Su marido construía una anti-vida, en la que no era necesario calentar una casa, asegurar un auto ni mantener un trabajo. Ella nunca tuvo un teléfono propio; tener que pasar por él para poder hablar con ella era una odisea. Le regalaba cosas que él no quisiera robar o empeñar, pero con el tiempo me dí por vencida, ya que no había nada — ni siquiera una bata de baño para mujer — que él no hiciera suyo. Y las llamadas telefónicas. La peor llamada fue una en la que nadie habló; mis padres escucharon un sonido como de una pala. Una repetición metálica, el ritmo de un filo duro golpeando el suelo. Estábamos seguros de que él la estaba enterrando y quería que lo escuchemos, dijo mi madre. Atrapada, mi hermana llegó a fines de sus veintes con ganas de tener hijos. Pero no puedes tener hijos así, protesté. Ella estuvo de acuerdo. Ese fue el único acuerdo que mantuvimos entre las dos.
Con el correr de los años, intenté convencerme de que ella no estaba con él, que en su lugar estaba escondida, que había estado escondida durante tanto tiempo que sentía que era lo único que podía hacer. Me concentré en sus intentos de irse. Hubo varios. Pero consideré más su cantidad que en cómo terminaron.
En un intento en particular, signado por mi ineptitud para manejar su duelo, ella se mudó a las casa de mis padres y yo volé hacia allí para ofrecerle contención. Pero no podía contenerla, así que sólo nos distrajimos, Intentamos ver Kill Bill y disfrutar una fantasía de venganza. Si ella no podía ser La Novia, juré que yo sería La Novia en su lugar. Apoyó la cabeza en mi regazo y lloró, y yo recordé cómo nos gustaba asustarnos con películas violentas cuando éramos niñas. Fue como si, siendo niñas, nos hubiéramos quedado dormidas con una de esas películas, y cuando nos despertamos como adultos descubrimos que la violencia era real y un predador la había capturado. La espada de La Novia centelleaba en la pantalla, e ingenuamente pensé que eso era todo lo que necesitábamos en ese momento — la ilusión de justicia, una heroína triunfante.
Esa misma noche, luego que terminara la película, ella se escabulló para ir a verlo. El auto de él dio una vuelta por nuestra manzana. Y una vez más desapareció.
Sus regresos me hacían agradecer la distancia de siete horas que tenía por vivir en Los Ángeles. Pero la violencia nunca dejó mi mente. Era perturbadora, y me hacía sentir inútil. En un intento por revertir esto, me entrevisté para ser voluntaria en un refugio de mujeres. Dije que podía dar talleres. Podía trabajar de tutora, servir comida. Pero mientras hablábamos sobre la misión del refugio me vine abajo y se hizo evidente la razón de mi presencia. Imagino que la entrevistadora conoció a varias mujeres como yo: hermanos, padres o amigas reducidos a un estado tal de desamparo frente al sufrimiento de sus seres queridos que sólo se pueden reafirmar a través del servicio. Puede que ahora no sea el mejor momento para tí, me sugirió con gentileza. Acordamos en que volvería a hablar con ella en unos meses. Yo sabía que no lo haría. En unos meses mi hermana seguiría sin ser libre. Seguiría siendo mi pérdida, una pérdida que a menudo creía que era culpa de mi propia inacción.
Yo sabía lo que era una pérdida, pero la muerte de alguien que sigue vivo era insoportable. Había pedazos de ella que se perdieron, uno a uno, y se dividió en versiones diferentes para poder sobrevivir. Estaba la versión que intentaba complacerlo, y la versión que quería dejarlo. Y cuando era honesta conmigo misma reconocía la versión de ella que a mí más me intrigaba: la que afirmaba que aún me amaba.
Mi obsesión con el abuso de mi hermana encerraba un tremendo egoísmo. Aunque mi miedo por su muerte y mi obsesión por la justicia eran reales, también había una tendencia narcisista que salía a la luz cada vez que pensaba que mi hermana puso a su abusador por sobre nuestra familia. Me preguntaba cuánto de esto fue la consecuencia de haber sido forzada a ser testigo de su dolor. Golpiza tras golpiza, su cuerpo cambiado, su afecto distinto, sus defensas de él — con el tiempo, mi obsesión egoísta por castigar a su atacante sobrepasó a mi hermana y a su persona. Intenté reconocer esta inclinación mientras hablaba con ella, aferrarme a los límites en los que ella terminaba y yo comenzaba, pero era tan difícil que a menudo ocurría lo peor: dejábamos de hablar. En lugar de palabras, me enviaba imágenes de la granja que intentaba construir. Una cama con conejos bebés rosados, recién nacidos. Miraba las fotos como si fueran un código que quería que yo resuelva, una señal de que, algún día, ella también tendría una nueva vida.
Cinco días antes de la muerte, ella me llamó, y para variar su voz sonaba joven y vivaz. Se acabó, me dijo. Él aceptó irse antes del fin de semana; ella sería libre para su aniversario.
Pero cuando llegó el día, reinó su voluntad: marcó el día de su 11vo aniversario como la fecha de su suicidio, y convirtió a mi hermana — según ella — no en una sobreviviente sino en una viuda. Durante años me preparé para la muerte de ambos, un homicidio y suicidio. Y en lugar de una pena simple y arrasadora, encontré un duelo complicado.
Para mi hermana, él le había robado su victoria. Con su violencia acostumbrada, él la liberó, y lo hizo con un cartel con la palabra “shalom” colgado de la puerta, una reliquia familiar que curiosamente había recuperado. Varias veces pregunté dónde estaba ese cartel. Descubrirlo en el lugar de la muerte, en el lugar donde el torturador de mi hermana anunció su negación a responder por sus crímenes, fue más de lo que pude soportar. Quité la mirada de esa palabra que significa perfección, completitud, entereza, y me dí cuenta que si bien esperaba su libertad, no esperaba esto. Pensé que lo quería muerto. Pero ahora que se fue, me dí cuenta que permití que su violencia también me cambiara a mí. Bajo esa influencia, perdí de vista la persona que quería ser — no una vengadora, sino una testigo que vio su presente horrible y la ayudó a imaginar un futuro real.
Mi hermana y yo estamos aprendiendo a comunicarnos, a volver a ser familia, amigas, aliadas. Ella aún se ve como algo inhumano. Eres libre, le recuerdo. Ella habla sobre manejar una granja algún día, un santuario para mujeres y niños que cuiden los animales que salvaron su salud mental. Es discreta para contar sus planes. Ella sabe que quiero encerrarla en una habitación para mantenerla segura, que mi intuición está en tela de juicio otra vez. Me pregunta si alguna vez será posible volver a ser inocentes, y le digo Nunca más seremos inocentes, pero ¿Quizás podamos ser mejores? Y ella me responde con una nueva foto de conejos: nubecitas peludas y blancas, acurrucadas todas juntas para mayor protección y comodidad. Así es su instinto. Y nosotros tenemos el nuestro.
***